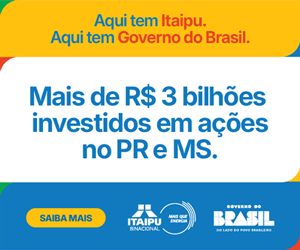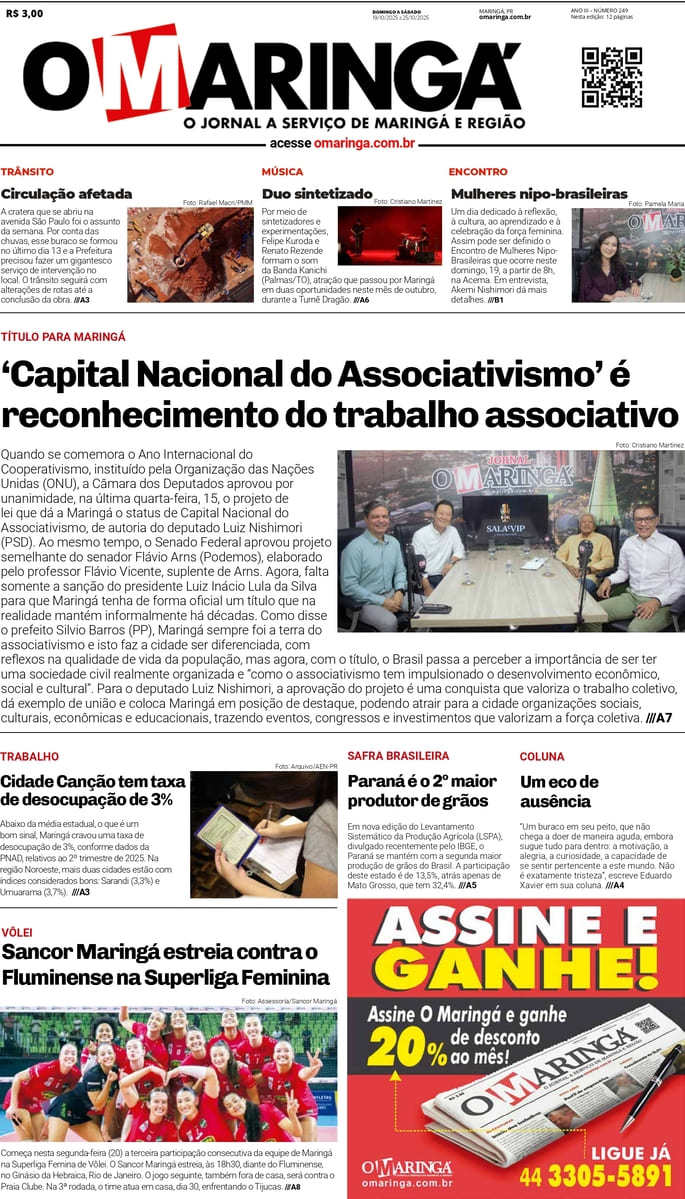Brasil ha enfrentado desafíos para reflejar su diversidad étnico-racial entre los estudiantes universitarios, a pesar de ser un país con 112,7 millones de negros y pardos (o 55,2% de la población), y 1,6 millones de indígenas. Sin embargo, los sociólogos Luiz Augusto Campos y Márcia Lima señalan que, en los últimos 20 años, la discriminación positiva ha modificado el perfil de las universidades brasileñas para corregir estas limitaciones y transformar positivamente los espacios destinados al conocimiento y la educación de las nuevas generaciones.![]()
![]()
Campos y Márcia son los organizadores del libro “Impacto de las cuotas raciales: dos décadas de acción afirmativa en la enseñanza superior brasileña”, en el que se analiza en detalle esta política inclusiva y se destacan desafíos como la permanencia de los estudiantes en las instituciones.
En el libro, se han recopilado 35 artículos que revisan la política de cuotas desde sus inicios, cuando el entonces diputado Abdias Nascimento, en 1987, tras regresar del exilio en Estados Unidos, presentó un proyecto de ley para implementar esa acción afirmativa en la educación.
Desde finales de la década de 1990 hasta 2021, el sector experimentó una transformación significativa. Pasó de un entorno dominado por jóvenes blancos de clase media y alta a una mayoría compuesta por estudiantes negros, pardos e indígenas, quienes en 2021 representaron el 52,4% de los matriculados en universidades públicas, ante el 31,5% de 2001. Durante este mismo periodo, la participación de estudiantes de las clases D y E aumentó del 20% al 52%, destacando el cambio en la dimensión económica.
El libro examina estos avances en profundidad. Los autores demuestran que la política de cuotas raciales ha transformado uno de los espacios más elitistas de la sociedad brasileña, la universidad, democratizando su acceso y redefiniendo su función social. En el prólogo, Nilma Lino Gomes, profesora y primera mujer negra en dirigir una universidad brasileña, recuerda que la política enfrentó al Congreso Nacional y a sectores conservadores de la sociedad hasta que se aprobó la ley de cuotas raciales (Ley 12.711) en 2012, con el respaldo del Supremo Tribunal Federal.
Tras la adopción de las acciones afirmativas, especialmente en forma de cuotas, dice Lino Gomes, “las instituciones federales de educación superior comenzaron a asumir una postura más decidida frente a las desigualdades, no solo en los discursos, sino también en prácticas concretas en la gestión académica, los planes de estudios, las políticas de retención, la creación de Pro-Rectorías de Acción Afirmativa, los criterios de distribución de recursos, las normas disciplinarias, la investigación, la extensión, la internacionalización, y la lucha contra las violaciones de derechos, el racismo, la LGBTfobia y el sexismo”.
Ley actualizada
La ley de cuotas raciales determinó que la mitad de las plazas en las instituciones federales de educación deben ser asignadas a estudiantes del sector público, teniendo en cuenta su perfil étnico-racial y socioeconómico. En 2023, la ley fue actualizada para fortalecer la prioridad de los estudiantes beneficiarios de cuotas a recibir ayudas esenciales para su permanencia en las universidades, tales como becas y alojamiento.
El libro examina el papel de la sociedad civil en la implementación de la medida. Además de mencionar al activista de derechos humanos Abdias, recuerda la Marcha Zumbi dos Palmares en los años 90 y la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia, celebrada en Sudáfrica en 2001. Desde la perspectiva de las universidades privadas, destaca el impacto del Programa Universidad para Todos (Prouni) de 2005, que otorgó becas de licenciatura a cambio de beneficios fiscales y ayudó a cambiar el perfil de los estudiantes.
Además, revisa y desmiente mitos que surgieron con el inicio de la política, como la supuesta reducción del nivel universitario debido al bajo rendimiento de los estudiantes que acceden por cuota. Los textos demuestran que, aunque estos estudiantes ingresan con calificaciones ligeramente inferiores en el Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem), su rendimiento académico es similar al de sus compañeros. El rendimiento se evaluó a través de las calificaciones semestrales. “Diferentes métricas indican que tanto los estudiantes de cuota como los que no lo son tienden a tener un desempeño universitario muy similar, así como tasas de abandono equiparables”, afirman Luiz Augusto y Márcia Lima.
La obra es resultado de la colaboración entre ocho centros de investigación de todo el país, coordinados por Afro Cebrap y el Grupo Multidisciplinar de Estudios sobre Acción Afirmativa (Gemaa), vinculado a la Universidad Estatal de Río de Janeiro (Uerj), la primera en implementar un sistema de cuotas para la admisión de estudiantes.
Crédito arquivo Nacional EBC
Leia Mais em: O Maringá