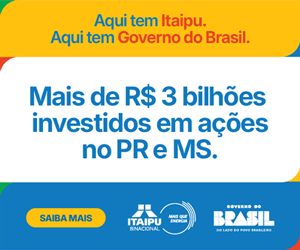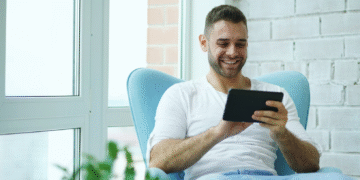Hace 25 años, una ley puso fin a décadas de incertidumbre y debate sobre el modelo ideal para crear y gestionar espacios que protejan la diversidad biológica y sociocultural del país. Esta fecha fue clave para que Brasil mantuviera su posición como el país más diverso en términos de genes, especies y ecosistemas, considerando a los seres humanos como parte de esta naturaleza.

La Ley del Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza (Ley nº 9.985/2000, conocida como Ley del SNUC) fue sancionada el 18 de junio de 2000, sin alinearse exclusivamente con un enfoque conservacionista o desarrollista. El texto estableció 12 categorías de áreas protegidas para abordar toda la diversidad del territorio brasileño.
Existen cinco tipos de unidades de conservación (UC) de protección integral: estación ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural y refugio de vida silvestre. Además, hay siete tipos para uso sostenible: área de protección ambiental (APA), área de relevante interés ecológico (Arie), bosque nacional (Flona), reserva extractiva (Resex), reserva de fauna, reserva de desarrollo sostenible (RDS) y reserva privada de patrimonio natural (RPPN).
En conjunto, estas áreas actualmente cubren más de 260 millones de hectáreas del territorio brasileño, lo que representa el 18,6% del continente y el 26,3% de la porción marina del país. “Van desde áreas que pueden restringirse para uso científico, como las reservas biológicas, hasta parques para uso turístico o reservas extractivas para la agricultura o la ganadería a pequeña escala, por ejemplo. Pero lo más importante de todo es el banco genético que contienen”, afirma la ingeniera agrónoma Maria Tereza Pádua, presidenta de honor de Funatura, institución que elaboró el proyecto de ley presentado al Congreso en 1992.
Incluso antes de que se redactara el proyecto de ley, a finales de los años ochenta, la ecologista ya trabajaba arduamente en proyectos para crear unidades de conservación, en una época en la que las iniciativas para proteger lugares con abundante vegetación autóctona eran todavía escasas. “Cuando comencé a trabajar o a pensar en la conservación de la naturaleza, Brasil tenía apenas cuatro o cinco unidades federales de conservación. Hoy en día existe un sistema nacional completo, con varios refugios de vida silvestre y muchas áreas que están siendo bien gestionadas y utilizadas”, recuerda Maria Tereza.
En total, el proyecto de ley tardó cuatro años en redactarse y otros ocho en pasar por el Congreso, para que, dos décadas y media después, el país pudiera aumentar de 207 a 3.185 unidades de conservación.
Los sitios fueron creados por la cooperación entre el gobierno federal, los estados y los municipios, a menudo solapados y gestionados de manera integrada y participativa. También existen iniciativas privadas donde las personas deciden preservar los recursos de su propiedad y establecer reservas privadas de patrimonio natural (RPPN). “Estas unidades suelen ser más pequeñas que las públicas, pero poseen un gran valor de conservación y complementan el sistema de forma muy interesante, ya que protegen nichos de naturaleza muy frágiles”, señala Pedro Menezes, director de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Conectividad
Según Menezes, el SNUC tiene una estructura muy completa que ha permitido todos estos avances, pero es necesario ir más allá: “Lo que nos falta hoy, y por lo que estamos trabajando, es un instrumento más sólido de conectividad, para que estas unidades no se conviertan en islas, lo que debilitaría genéticamente”, afirma.
La conectividad, explica, permite el flujo genético entre poblaciones, generando una base genética más fuerte y resistente a enfermedades, lo que la hace más resiliente y con menor riesgo de mortalidad. “Para esto, tenemos la política pública de la Red Nacional de Senderos y Conectividad —que ha recibido todos los premios posibles en los últimos años— con el objetivo de conectar las unidades de conservación a través de corredores forestales, los cuales también sirven como infraestructura recreativa para la población”, detalla.
Desafíos
Otra iniciativa para facilitar la conexión de estas áreas protegidas es lanzar convocatorias públicas que brinden apoyo técnico, jurídico e institucional a estados y municipios en la creación y ampliación de unidades de conservación. Se busca realizar estudios socioambientales y territoriales, además de apoyar las etapas de planificación, consultas públicas y formalización jurídica y administrativa de las nuevas áreas protegidas. “Brasil se ha comprometido a proteger el 30% de su territorio según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero aún no ha alcanzado este objetivo”, agrega Pedro Menezes.
Para Virgílio Viana, ecologista y superintendente general de la Fundación Amazonia Sostenible (FAS), el trabajo de los gobiernos subnacionales no solo fortalece el SNUC, sino que también corrige las posibles limitaciones de la ley. “En Amazonas, el Seuc, que es el Sistema Estadual de Unidades de Conservación, corrigió aspectos en los que el sistema nacional era deficiente”, indica.
Un ejemplo fue la reclasificación de la RPPN a protección integral en la ley estadual, como ya sucede en la práctica, aunque no esté descrita en el SNUC, según Virgílio Viana. “En la ley federal, la RPPN se considera como una categoría de uso sustentable, pero los vetos presidenciales la dejaron como protección integral”, explica Viana.
El ambientalista también cree que son necesarias políticas complementarias que permitan la sostenibilidad financiera de las unidades de conservación que no están enfocadas en actividades generadoras de recursos, como el turismo, así como el fortalecimiento de la gobernanza mediante una mejor estructuración.
Creo que la asignación de áreas públicas es muy importante, ya que todavía hay muchas áreas que no han sido asignadas. Otra cuestión es la gestión de las zonas ya asignadas. Diría que la primera es la más importante debido a la urgencia. Necesitamos, con la mayor urgencia, asignar estas áreas para que queden fuera del mercado de acaparamiento de tierras en Brasil, argumenta.
Según Maria Tereza Pádua, a pesar de las dificultades, hay más motivos para celebrar que lamentar en cuanto a la aplicación de la ley. “Hemos pasado de casi no tener protección en los años 40 a lo que tenemos hoy, que es realmente impresionante. Un sistema de unidades de conservación para cualquier país representa un banco genético disponible para la ciencia, la humanidad y el desarrollo. Eso es lo que debemos destacar. No se puede desarrollar un país o una región sin un banco genético”, señala la agrónoma.
Crédito arquivo Nacional EBC
Leia Mais em: O Maringá